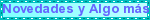NUESTRAS MUJERES DE AYER
La historia del Hospital de Quilmes está plagada desde sus orígenes en la historia quilmeña de breves aciertos y extensas frustraciones. Si hasta parece una sentencia que hasta hoy se vivan esas dicotomías.
MADRES DE SALUD
Dos mujeres fueron las que podríamos llamar “madres del Hospital”, por su energía paridora cuando los medios para alcanzar su objetivo eran inexistentes - padre ya lo había sido el Dr. Wilde desde 1868 -, ellas fueron doña Juana Gauna y doña Federica Dorman de Quijarro. Y junto a ellas muchas otras mujeres trabajaron para la salud de su comunidad. Solo contaron con amor al prójimo, fuerza de voluntad y compromiso social.
La primera era una mujer anónima, fuera de su actuación en la creación de la casa de salud no tuvo otra figuración en distrito. La segunda fue una dama chilena cuyo esposo había sido diplomático boliviano en Buenos Aires.
En el centro con toca blanca doña Federica en las puertas de la Iglesia en un acto escolar.
PRIMER INTENTO
El trabajo de estas mujeres había comenzado en 1881 en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos que con una subvención mensual de la municipalidad atendía a los enfermos “pobres de solemnidad”, a los presos y hacía de sala de primeros auxilios, proveyendo además de medicamentos. Dice el historiador José Goldar en su historia sobre el Hospital de Quilmes. “La Sociedad de Socorros Mutuos Cosmopolita tuvo a su cargo la asistencia de enfermos sin recursos durante algún tiempo con erogaciones extraordinarias que constituían verdaderos sacrificios para sus limitados recursos, cumplía su misión de salvar vidas con sus oportunos auxilios. Pero al caer derrotada la administración municipal en 1882, el gobierno reemplazante despojó a la Sociedad Cosmopolita de la subvención y aún se le negó el pago de un mes y medio; desde el 14 de febrero de 1883,los pobres carecieron de auxilio de la Sociedad” [1] En 1882 era juez de paz y presidente de la municipalidad don Ramón F. de Udaeta y fue sucedido al año siguiente por Eduardo Casares, quien facilitaría a Otto Santiago Bemberg los requisitos para instalar su empresa en Quilmes. Casares era primo de la esposa de Bemberg.
SEGUNDO INTENTO
El 26 de agosto de 1886, en periódico “El Quilmero” se publica la esperada noticia. “... a la una de la tarde del domingo se celebrará la inauguración del Hospital de Caridad, fundado por la Sociedad Santa Rosa, cuya comisión administrativa está compuesta por las siguientes personas: presidenta, Federica Dormán de Quijarro; vicepresidenta, Rosa Giráldez de Redonnet; tesorera Elvira R. de Casavalle; secretaria, Florinda Fernández de Cátala; vocales, Ana Dupuy de Matienzo, Luisa Villanueva de Fernández, Ángela Mariño de Giménez, Águeda P. de Navarro, Ana M. de Huergo, Felipa A. de Alvarez, Josefa Dupuy de Labourt, Severa Matallana, Adela M. de Escobar, Rita Faggiano de López. Fernanda M. de Lavalle, Eufemia Matallana de Otamendi, Trinidad Udaeta y Josefa B. de Otamendi. Se dará principio al acto con un discurso inaugural de la presidenta, señora de Quijarro. Luego se dirigió a los presentes la señora Gauna, directora interna del hospital, continuarán las rifas, la orquesta y para finalizar una representación de la presidenta y su hija Rosenda Quijarro.”
El 29 de agosto de 1886, fue inaugurado en nuestra ciudad el Hospital Santa Rosa, primera entidad de asistencia pública de Quilmes. El acto se realizó a la una de la tarde en el local de la calle Alsina entre Moreno y San Martín.
Doña Juana Gauna, además directora interna, se encargaba de suscribir a los donantes y colaboradores, como enfermeras actuaban: Antonia Negrín y Rosario Rodríguez y como flebótomo el canario don José H. Navarro. Todos “ad honorem”. Prestaban sus servicios facultativos, también gratuitamente, los doctores Julio Fernández Villanueva y Pacífico Díaz.
A comienzos del año siguiente el Concejo Deliberante resuelve donarle los terrenos del cementerio viejo, (actual hospital) que el 19 de enero de 1881 habían sido destinados a paseo público y demolidas ya sus construcciones era en ese momento, baldío.
Y continúa, José Goldar la transcripción de “El Quilmero”: “El señor Juan Francisco Tejeda suministra gratuitamente la carne y don Mariano Sánchez hace lo propio para aumentar la cantidad a fin de que alcance; don Carlos Clark donó una carrada de leña y carbón; don Juan Escobar ofrece conducir los cadáveres en el coche fúnebre de su propiedad.” Esto unido a los muchos donantes de dinero cuyos nombres y aportes que se publican periódicamente, revelan el apoyo del pueblo a la noble obra. Dice el periódico. “He aquí la lista de la primera colecta de recursos: el cura Fonticelli - que lo fue de la parroquia de Quilmes y luego de Monserrat en la Capital Federal - $ 40; fray Marcelino Benavente, quince camas”.
En la suscripción a cargo de Juana Gauna figuran: María (?) $ 4; José Portuguez, 2; Dr. Lamarca, 3; Juana Arana de Rocha, 3; Calixto Basualdo, 0,20; D.G.U., 2; Antonia Giménez, 0,20; A.O., 1; Josefa de las Carreras, 1; R. Padre Viñales, 2; un sacerdote, 1; Trinidad Obligado, 2; la señora Miró, $ 2 mensuales.
En otra lista se mencionan: Saturnina N. de Aspitia, 1; Luis Latorre, 2; Ignacia Eizaguirre de Urquizú, 1; la maestra Demetria Rivera, 1; Elena G. de Casavalle, una docena de fundas; Ana Dupuy de Matienzo, dos camas sin ajuar; José H. Navarro, sus servicios de flebótomo.
Aportes mensuales para ayudar a sostener el hospital: Adela H. de Ceballos, 1; Cruz Baranda de Risso, 1; Petronila Rivero, 0,50; Clara Echeverría, 0,20; señoritas de las Carreras, 0,60; Manuela Echeverría 0,25; Elena G. de Casavalle, Ana Dupuy de Matienzo, Agustín Lavaggi, Faustina Luchelli, Anais Raffo, Blasina Navarro, Elisa Córdova, Isabel Córdova, Inocencia González, Pascasio Iriarte, Trinidad de Udaeta, Ana Letamendi de Otamendi, Ana Otamendi, Florencia R. de Fernández, Rosa Ceballos, Francisca Palavecini, Silvana Luna, Juan Brenil, María Costa, Mercedes Acosta, Ana de Romero, Carmen Romero, Carmen Rodríguez, Lorenza Méndez, Josefa Seraz, Rosario González, Fermina de los Santos, Agustín Acuña, María Guerrero, etc.
El 5 de septiembre de 1886, se anuncian en "El Quilmero" las primeras internaciones, pero no se dan nombres.
El hospital continúa funcionando con general beneplácito, hasta que dice Manuel Ales: "con un manotazose destruyeran tantos desvelos y sacrificios".
EL MANOTAZO
Goldar describe con eficiencia los avatares de aquellas primeras mujeres que se involucraron en una causa de bien público y que despertaron la imperiosa instalación de un hospital en Quilmes. Acompaña ese preclaro historiador con párrafos del libro de su hijo José Abel Goldar, “Panorama de las Artes Quilmeñas”. [2] En 1887 empieza el manotazo. No se dice en la crónica, pero se deduce de los hechos, que alguien supuso que el establecimiento al funcionar en esa casa ubicada en pleno centro del pueblo, constituía un peligro latente de contagio para los habitantes de las viviendas contiguas. A los seis meses después de inaugurado el nosocomio, “El Quilmero” anuncia que el intendente municipal don Eduardo Casares ha ordenado el traslado del hospital ofrece para ello la “ex-casa de Aislamiento”, a una legua del pueblo. Posiblemente en la Casa de Santa Coloma donde alguna vez había estado el “Hospital de sangres”. Medida tomada sin tener en cuenta las dificultades para trasladar hasta ese lugar a los enfermos, por falta de caminos adecuados y de vehículos. Si bien la señora de Quijarro poseía un carruaje del tipo “duc de dame” (en le museo del Carruaje hay uno similar) quer ponía a disposición de situaciones de emergencia a manera de “ambulancia”.
EL CONCEJO Y LAS DAMAS VERSUS EL INTENDENTE Y EL PÁRROCO
Y el 13 de marzo de 1887, la presidenta del hospital señora de Quijarro comunica al Concejo Deliberante que el intendente se niega a pagar la subvención que le fuera acordada al fundarse la institución. Además reclama por la orden de traslado y cuatro días después, el Concejo niega al intendente el derecho de oponerse al pago de la subvención. Esto trae, como consecuencia evidente, un conflicto de poderes en el orden político.
El señor Casares no da cuenta de la oposición del Concejo y da un plazo de treinta días a las autoridades del hospital para cumplir la orden de traslado. Entonces el Concejo resuelve donar un terreno para que la institución edifique su propio local y también prorroga el plazo para la mudanza hasta el 31 de octubre de ese año.
El 15 de mayo, ratifica el acuerdo de otorgar a la Comisión el terreno que ocupó el ex cementerio de la barranca. Al enterarse de la resolución del Concejo, el Pbro. Rafael Fanego, que estuvo al frente de la parroquia entre 1880 y 1887, reclama la propiedad del predio pues considera que si allí estaba el cementerio que es campo santo el terreno pertenecía a la Iglesia, como sucedió con la propiedad contigua al templo donde estuvo el primer cementerio.
Se produce un nuevo enfrentamiento, esta vez, entre el Concejo y el párroco. Curiosamente este último estuvo apoyado por el intendente, quien el 24 de julio rehúsa escriturar la fracción de tierra cedida a la C. D. del Hospital y el 28 mismo del mismo mes, el Concejo emplaza a Fanego para que presente los títulos que avalan sus pretensiones; además, si los tuviera, se expropiaría el terreno.
El 7 de agosto, de 1887, continúa la batalla quitándole la subvención de $ 25 que recibía el teniente cura Bonifacio Corveira - luego párroco de 25 de Mayo - y la destina "a gastos de aplicación de la vacuna".
Esta disputa se extendió al pueblo y se formaron dos parcialidades: “los faneguistas” versus “los concejistas”, aunque cada grupo bautizaba de modo distinto Al opuesto: para los primeros los segundos eran los “heréticos” y para los segundos, los primeros eran “los chupacirios”. También dentro de la Comisión de la Sociedad Santa Rosa se produjo la escisión, pues algunas señoras consideraban que no era apropiado ponerse contra un miembro de la Santa Madre Iglesia y otro grupo, reducido, entre las que estaban precisamente las señoras Gauna y Dorman de Quijarro, opinaban, con criterio lógico, que la fe no se contrapone a la salud.
Es comprensible la postura de las primeras señoras, considerando que las mujeres de la época estaban extremadamente sojuzgadas, por una ancestral y fatídica tradición, a la Iglesia Católica. Esto aisló aún más a aquellas precursoras del hospital.
Tiempo después, el Concejo resuelve elevar los antecedentes al gobierno provincial. Entre tanto, el 2 de octubre se anuncia el retiro de Quilmes del párroco Fanego y debido a todo este asunto que ocasiona merma de recursos e inseguridad el hospital fue cayendo en inevitable decadencia.
El golpe de gracia lo representó la Ordenanza sobre Casas de Sanidadproyectada por Augusto Otamendi, aprobada por el Concejo Deliberante, presidido por Miguel Páez y promulgada por el intendente Dr. Nicolás Videla.
ORDENANZAS FATALES
Dos ordenanzas, la relativa a enfermedades infecto-contagiosas, presentada por D. Daniel Páez el 11 de marzo de 1888, seguida por la del 8 de abril de don Augusto Otamendi sobre Casas de Sanidad, influyeron para decretar, finalmente, el cierre del hospital, hecho producido "con un informe muy leguleyo—señala Manuel Ales— sin demostrar el más mínimo interés por la continuación del hospital, y por el contrario, dando toda clase de razones en contra".
Las sufridas damas de la C. D. aun tuvieron ánimos para tratar de salvar su querida obra, pero no les quedó otra alternativa que darse por vencidas, y en carta publicada el 21 de junio de 1888, dieron las gracias a todos los que las apoyaron.
Así terminó aquel bello esfuerzo de aquellas generosas mujeres que con doña Juana Gauna y doña Federica D. de Quijarro, tanto trabajaron para que Quilmes tuviera su hospital.
“Una vez más, la intolerancia y el capricho imponían su ley sobre la razón y las buenas intenciones; no porque alguien dejara de comprender la necesidad de contar con el nosocomio, sino porque la pasión obnubiló todo razonamiento y así se prefirió destruir la creación debida al amor por el prójimo antes que ceder, estudiar el problema con espíritu comprensivo, modificar lo que estuviese mal y poner buena voluntad para dar impulso a la benéfica obra, ofrecida con tanto fervor por el núcleo de damas que merecen este recuerdo lleno de gratitud.”
NUEVO INTENTO
Pero la necesidad de contar con un hospital quedó ahí viva tras la frustración. Como se mencionó, en junio de 1888, todo terminó y por resolución de la legislatura los pocos bienes de la institución pasan al patrimonio de entidades religiosas locales.
En 1889, nace la Sociedad de Damas de Caridad de San José, que reemplazó por breve tiempo, a la anterior de Santa Rosa, de tan honrosa actuación. Formaban la Sociedad San José: doña Federica Dorman de Quijarro, las maestras Demetria Rivero, Petronila Rivero; Florinda Fernández de Catalá, María A. de Lassalle, Águeda Nicholson de Barrera, Mariana Lerdou, Catalina B. de Villa, María Marull de Del Campo, Matilde Villa, Vicenta Lassalle y Gregoria Lerdou.
Esta nueva institución se dedicó a la atención de enfermos, pero por muy poco tiempo por falta de apoyo vecinal, oficial y, sobre todo, por falta de espíritus generosos como los de Juana Gauna.
CONCLUSIÓN
Pasaron 17 años para que en 1905 el intendente don José Andrés López retome los ideales del Dr. Wilde y de aquellas mujeres y promueva la instalación de un hospital.
La Sra de Quijarro continuó su accionar comunitario trabajando para la educación del distrito.
Investigación y compilación Chalo Agnelli
NOTAS
[1] Goldar, José. “Historia de la Sociedad Hospital de Quilmes Dr. Isidoro G. Iriarte – desde 1919 hasta 1972”. Municipalidad de Quilmes. Serie archivos y fuentes de documentación. San Francisco Solano, 6/7/1979 [2] Goldar, José Abel. “Panorama de las artes quilmeñas”. Municipalidad de Quilmes.